¿Cómo vivimos la ciudad?
- Disidentas

- 8 nov 2018
- 6 Min. de lectura
Actualizado: 24 nov 2018
Por Déborah Faudoa Rodríguez
Ensayo sobre el cambio en la concepción de ciudad dentro de un marco de violencia contra la mujer.

En México, las mujeres viven en un peligro constante. Cada día, aparecen noticias de mujeres abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas, cuyos crímenes varían: estaba vestida provocativamente, estaba borracha, caminaba sola. Diario las mujeres son adoctrinadas a que la razón por la que siguen vivas, es porque no han trasgredido los valores morales inculcados en nuestra sociedad y que, en el momento en que lo hagan, su vida y su integridad corre peligro; cuando la realidad es que siguen vivas porque no han estado en el lugar y en el momento equivocado. Vivir siendo mujer en México, es caminar por un campo minado, y rezar para no pisar donde no se debe.
Los feminicidios son la cúspide de un odio hacia la mujer intrínseco de nuestra estructura social, y si observamos la manera en que pensamos en la ciudad, podemos ver un ámbito de condensación donde se perciben las violencias ontológicas y físicas hacia este sector.
Esta sensación de miedo que se ha inculcado, viene con consecuencias. Transforma todos nuestros entornos: familiares, escolares y lúdicos. También transforma la concepción que tenemos por nuestros entornos geográficos. Los imaginarios sociales sobre los lugares se modifican con un cambio drástico y violento de lógicas sociales.
En la ciudad de Chihuahua, en los 2000s hubo una transformación de la urbanidad. Las banquetas ya no eran solo banquetas, sino monumentos con cruces rosas, mostrando que ahí se encontró el cuerpo de más de una mujer privada de su vida. La elección de bares ya no era hecha pensando en cuál es el más divertido, sino eligiendo entre los que tenían menor probabilidad de balacera. Ya no se cruzaba por los parques bonitos para disfrutar el camino: eran rodeados, porque alguien podría estar escondido en los arbustos.
Para Ferrater Mora, la violencia es “el empleo de fuerza física directa y vigorosa con la intención de causar daño“ (Mora 1981). Para David Riches, se debe hablar de violencia solo cuando sea una acción física “fuertemente perceptible por los sentidos“ (Riches 1986). Esta definición de violencia podría considerarse incompleta, ya que, desde mi punto de vista, existen distintas maneras de violentar a una persona, cuyos efectos son incluso más permanentes a veces que la que conlleva un impacto físico.
Pero, incluso dentro de esta lógica, ¿se podrá considerar violencia física, aun cuando se trate de una ausencia de acción? ¿Aunque nuestros sentidos aún no hayan percibido la agresión? El miedo a una acción directa y perjudicial, modifica nuestras vidas de manera material. Nuestros cuerpos cambian, nuestra ropa cambia, nuestra forma de vivir la ciudad cambia. La ciudad misma cambia.
Esto no es algo metafórico, sino que puede verse fácilmente en datos cuantitativos, como podemos ver en estos datos de Tere Almada:
“Juárez se nos cae a pedazos, 116 mil viviendas vacías (la cuarta parte de las de la ciudad), se calcula que (entre 2008 y 2009) alrededor de 100 mil juarenses se ha ido a vivir a El Paso, Texas (principalmente los de mayores ingresos económicos), muchos otros han regresado a sus lugares de origen o se han ido a otras ciudades de México. Sólo en la industria maquiladora se han perdido más de 80 mil empleos en estos dos años, producto de la recesión estadounidense; de los que quedan, 20 por ciento se encuentra en paro técnico [...] 10 mil pequeñas y medianas empresas han cerrado producto de la extorsión y las amenazas; más de 600 mil juarenses están hoy en situación de pobreza [...] Se hablaba de la cancelación del espacio público, de alrededor de 7 mil huérfanos y de las viudas de esta guerra, de la soledad con que se vive el horror, de la destrucción de las familias, de las úlceras en niños pequeños y personas que han sido atendidas con inflamación cerebral, producto del estrés máximo, pero sobre todo se hablaba del miedo, un sentimiento permanente en la población juarense.”
Juárez me parece un ejemplo muy relevante sobre este tema. La violencia hacia la mujer ha sido su carta de presentación internacionalmente. No se sabe exactamente cuántas mujeres han sido desaparecidas y asesinadas en este lugar. La violencia hace que las ciudades dejen de estar vivas, a que se conciban como una ciudad fantasma.
No hay escape ante esta ola de violencia que amenaza con ahogarnos. Cuando se vive en un entorno violento, el entorno social se modifica, y llega un momento en donde la comunidad sabe a qué lugar no se debe ir, a qué lugar es permitido ir, con quien hablar o no. Pero, de pronto, hay un rompimiento y esto se transforma. ¿Qué pasa cuando un lugar que creíamos seguro realmente no lo es? Esto fue el caso para 24 víctimas en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, donde jóvenes prefirieron quedarse en casa de uno de ellos, pensando que allá afuera estaba el peligro, pero, finalmente los alcanzó hasta la puerta del hogar. O, el 24 de abril de este presente año, cuando cinco estudiantes fueron a su preparatoria en Tamaulipas sin temor alguno, y terminaron siendo víctimas de un tiroteo en su contra. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde es seguro?
Cuando la violencia sigue siendo lejana es fácil pensar que es algo que puede evitarse. “No vayas a ciertos lugares, no uses ciertos transportes”, Este es el caso de Valeria. Caso tristísimo, donde una niña de 11 años fue asesinada después de abordar una combi en ciudad Nezahualcóyotl. Fue indignante, pero no tanto. La colectividad lo olvidó rápidamente, porque fue en un lugar violento y ahí las cosas pasan. Neza no es una ciudad, es una zona de riesgo.
¿Por qué fue, entonces, diferente en el caso de Mara, estudiante en Cholula, que se subió a un auto de servicio de Cabify, para ser asesinada horas después? Por que nos dimos cuenta de que la violencia elige arbitrariamente. La delincuencia es azarosa. No importa dónde estés, con quién estés. Es cuestión de suerte, y la ciudad entra en crisis. Descubrimos que ya no hay sitios seguros, y que solo queda el seguir intentando día a día el no pisar una bomba en este campo.
El imaginario social se encuentra en lo inconsciente, y viene de una manera de pensar de la sociedad desde sus prácticas y sentidos. Es la forma de entender la realidad, que mejor se integra a una comunidad en un momento determinado. Por esto, es evidente que los imaginarios sociales de toda una sociedad cambian con situaciones tan determinantes, especialmente imaginarios intrínsecamente relacionados con la situación en juego. En la ciudad es donde se juegan estos conflictos, y es la ciudad el campo en donde se hace esta guerra. Y todos tenemos que lucharla día a día, por no ser una cifra más.
Me parece fundamental el no dejar de discutir este tema, no callarlo. Desgraciadamente, es imposible evitar que las víctimas se conviertan en una cifra dentro de un gráfico, pero -por lo menos- debemos recordar que muchos ya no están, por haber sido víctima de estos sexenios violentos, y no olvidar que la ciudad está aquí, al alcance de todos, que debemos reclamarla.
La ciudad es nuestra, y todos sus habitantes deberían ser y sentirse libres. Concluyo mi ponencia con un fragmento del documental de La Isla de las Flores: “Libre es el estado de aquél que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique, y nadie que no la entienda.”
Bibliografía
Estrada, L. (2016, enero - abril). La escritura del horror en los cuerpos: violencia ontológica y simbolismo de crueldad. Estudios políticos, 37, 57 - 80 pp.
Ballinas, V. (2018, enero 22). El número de feminicidios en el país aumentó 72%, según cifras oficiales. La Jornada, 4. 2018, abril 29, De www.jornada.unam.mx Base de datos.
Castoriadis Cornelius. (1975). La institución imaginaria de la sociedad II. Buenos Aires: Tusquets.
Bejarano, M. (2014). El feminicidio es sólo la punta del iceberg. Región y sociedad, 16.
Incháustegui, T. (2014, mayo - agosto). Sociología y política del feminicidio; algunas claves interpretativas a partir de caso mexicano. Sociedade e estado, 29.
González Oddera, M.; Delucca, N. E. (2011) El concepto de violencia: Investigación sobre violencia vincular [En línea]. 3er Congreso Internacional de Investigación, 15 al 17 de noviembre de 2011, La Plata. Disponible en Memoria Académica: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1541/ev.1541.pdf




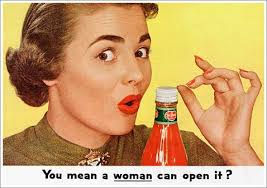
Comentarios